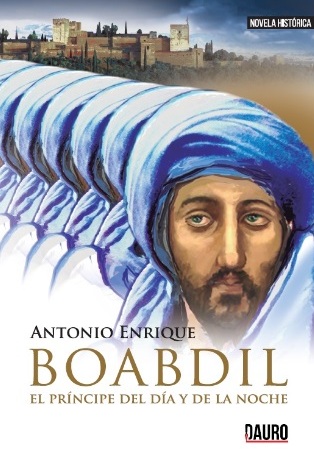Antonio Enrique: “Boabdil, el príncipe del día y de la noche” por Alberto Granados

La novela reseñada se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada . Acompañarón al autor José Vallejo Prieto (Director General del Área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento), Tico Medina (Cronista de la ciudad) y Pilar Sánchez (Responsable de Dauro Ediciones).
Pese a lo que pueda decir su partida de nacimiento, Antonio Enrique es, fundamentalmente, un hombre del Barroco: amplísimo dominio del lenguaje del los Siglos de Oro, trasfondo lleno de pesimismo barroco, utilización de los tópicos de la época (ubi sunt o carpe diem), etc. Quien no crea esta extravagante aseveración que lea su “La espada de Miramamolín”. Es también un documentalista excepcional: no consigo explicarme qué fuentes consulta para ambientar sus novelas historicistas, pero se le ve un dominio del dato, una vastísima cultura y un manejo de las situaciones históricas que remiten a una idea hoy olvidada: su erudición. Que el incrédulo lea su novela “El discípulo amado”. Es, así mismo, un fabuloso creador de atmósferas literarias, ambientes a los que sabe dotar de un aura mágica pocas veces conseguidas en la novelística. Para quien lo dude, una recomendación: “El hombre de tierra”. Y conoce la Alhambra como la palma de su mano. Quien mantenga dudas al respecto, que consulte su “Tratado de la Alhambra hermética”, en que nos acerca a los aspectos esotéricos del conjunto monumental nazarí.
Con estos fundamentos, mi admirado Antonio Enrique acaba de dar a la imprenta su novela “Boabdil, el príncipe del día y de la noche” (Granada, Dauro, 2016), que recorre desde dos puntos de vista distintos toda la dinastía nazarí, centrándose especialmente en la figura de su último sultán, el perdedor de la grandeza de su genealogía.
La primera parte arranca con una imagen de una enorme plasticidad narrativa: en febrero de 1492, tras haber rendido Granada, Boabdil asiste a la exhumación de los reyes, reinas, príncipes y hasta concubinas de su estirpe. Tiene que llevárselos de noche para enterrarlos mirando a La Meca en el apartado rincón de Mondújar. Con ello evitará que los cristianos profanen a los veinticuatro sultanes que construyeron el último reducto del Islam y el soberbio ámbito de la Alhambra. La aparición de los distintos cadáveres permite a Boabdil una larga reflexión sobre la grandeza de su familia. Una gloria construida a base de traiciones, degollinas, ambiciones, batallas, alucinaciones, sexo y riqueza. En efecto, entre los veintitrés sultanes que le precedieron, hubo ambiciosos y abúlicos, ensimismados, obsesionados con el poder o con el estudio de la astronomía, el culto por los caballos, obsesos sexuales… Boabdil, al codearse con sus muertos recurre inevitablemente al tópico barroco del ubi sunt: ¿dónde quedó la grandeza de su familia, definitivamente barrida por los Reyes cristianos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? ¿Qué fue de tanta belleza, tanta pompa y tanta majestad una vez llegada la derrota? La larga reflexión adquiere un tono patético, realmente poético y magníficamente resuelto, hasta el punto de que el lector paladea la sensación de la incontestable derrota, la desposesión y la pérdida de ese paraíso que había sido la Alhambra.
En la segunda parte, un eunuco anciano, que conoció a Boabdil desde que este era un niño, reflexiona sobre los últimos lances de los nazaríes, la inminente caída de la dinastía (y, con ello, de Granada y la Alhambra), el exilio de la familia real y el abandono a sus propios recuerdos, único tesoro que le ha quedado. Las remembranzas de este anciano, que quedará como una fantasmagoría más entre los que permanecieron en su ciudad, se centran en los últimos sultanes, en las guerras y traiciones entre ellos, tal vez orquestadas por la propia Castilla para dividir y resquebrajar definitivamente el Islam hispano. El eunuco, que no fue cegado, guarda en su confusa memoria imágenes del momento en que Boabdil se siente perdido, de la belleza de las mujeres del harén, de las incestuosas relaciones entre el sultán y su madre, Aixa la-Horra, de Cetti Meriem, de otros mil nombres que nos remiten al romancero fronterizo (Reduán, la pérdida de Alhama, Abenámar, etc.). En su vagar por el pasado, nos pone en contacto con ese mundo definitivamente perdido, sintiendo con la insistencia tozuda del recuerdo, la más infinita nostalgia por un tiempo irrecuperable.
Este doble recorrido de la historia nazarí, desde el enfoque de quienes lo han tenido todo y, por contraste, de quien no ha tenido ni siquiera la virilidad intacta, cierra un círculo perfecto, un ciclo de historia sentida, llena de un calor ajeno a los postulados científicos y fríos de la Historia. Ese es el gran acierto de Antonio Enrique en esta novela: trascender la frialdad del hecho histórico para dotarlo de un hálito de vida, de calor humano, de simpatía incondicional por parte del lector. No es otra cosa que el permanente milagro de la literatura: la función poética.
Si en la primera parte predomina el enfoque historicista, en el segundo, Eleazar al-Sabaj, el viejo eunuco, llena la historia de los nazaríes de sentido humano, al presentarnos en toda su crudeza el momento de la desposesión, de la irrefutable caída de una dinastía gloriosa, de la muerte de Miriam (también conocida por Morayma o por Omalfata, la única mujer que Boabdil realmente amó), del momento más dramático, el de la rendición de la ciudad y el reino. En esta segunda parte, Eleazar consigue pasajes verdaderamente inolvidables (la vida del harén, la relación con su señor ya derrotado, la enfermedad y muerte de Omalfata, la dureza revanchista de los castellanos, fiel reflejo de la falsía de Fernando el Católico, el sufrimiento de Omalfata por haber quedado sus hijos como rehenes de Castilla, la soledad absoluta del derrotado, la figura de Aixa la-Horra…). Y es que el personaje del eunuco tiene una extraña solidez literaria, basada en la ambigüedad. No es ni hombre, ni mujer; no es ni cristiano ni musulmán (fue cristiano en su niñez en Cieza, lo convierten al Islam sin preguntarle cuando llega a la Alhambra como esclavo y tras la conquista es obligado a profesar la fe de Cristo); no pasa de la condición de esclavo, pero goza del afecto de Boabdil y del Infantico, el hijo mayor del monarca destronado; conoce como nadie los secretos de la familia real y goza del afecto de unos y del recelo de otros, pero siempre está ahí, en un segundo plano que le permite narrarnos detalles llenos de perspicacia. Está sin estar… Todo en él es ambiguo, lo que le va a permitir ver el haz y el envés de lo que cuenta y asumir estoicamente las contradicciones de la vida, de la historia y de los seres humanos que lo rodean. Me parece un personaje perfectamente construido, admirable desde el punto de vista novelístico.
Antonio Enrique durante la presentación en Guadix del libro de Francisco Gil Craviotto “La mano quemada” (09/11/2016)
Pero no sería justo dejar al margen a otros personajes de la novela: los secundarios de las sucesivas cortes, tanto musulmanas como cristianas. Por la novela aparecen muchos nombres que explican la verdad histórica. No son protagonistas, pero son los ejecutores de la Historia, de forma que el lector sin acusados conocimientos históricos consigue aprehender las claves de una larga época. Y si se me consiente la licencia de considerarlos personajes, la propia Alhambra, la Sierra Nevada, el agua, las obras públicas…. juegan también un papel narrativo que a nadie puede dejar indiferente.
En el capítulo de agradecimientos, Antonio Enrique nos pone en contacto con sus fuentes. La primera y fundamental es el profesor granadino Luis Seco de Lucena Paredes, junto a otros arabistas como el recientemente fallecido Emilio de Santiago, Omar Yabir o Miguel Hagerty, junto a otros novelistas o biógrafos que se han centrado en la figura de Boabdil (Villena, Antonio Gala, José Luis Serrano, Juan Eslava Galán, etc.), junto a un considerable número de autores que Antonio Enrique reconoce como influencias directas. Si las fuentes son nombres de reconocido prestigio, el caudal narrativo que mana de ellas no desmerece en absoluto.
Encuentro dos objeciones al libro. La primera, que junto a otros apéndices (un glosario de términos árabes, un cuadro genealógico de la dinastía nazarí, etc.), el autor nos haya privado de un índice más: el topográfico. A lo largo de la novela aparecen muchos topónimos, casi siempre, traducidos y explicados, pero habría sido un impagable lujo disfrutar de la sonoridad de tales nombres geográficos y de su traducción en un apéndice específico que los desligara de la acción novelística.
Y creo que habría sido mucho más exacto este otro título: Boabdil, príncipe del ocaso y de la noche. Porque a Boabdil no le tocó un luminoso día de la Historia, sino un declive, una muerte lenta, un ocaso (¡otro elemento barroco!) en la grandeza plagada de canallas de su regia dinastía.
La novela interesará a cualquier enamorado de Granada, de la Alhambra, de la cultura desaparecida tras la conquista cristiana. Es decir, a cualquier persona sensible. Hay mucha ternura, mucho sentido admirativo, mucha pasión y una indudable maestría para ensamblar todo lo anterior en una trama que nos hechiza, como lo hacen la Alhambra, el Albayzín u otros cientos de rincones granadinos. Quien no me crea, que lea Boabdil, el príncipe del día y de la noche. Después hablamos.
Alberto Granados
Antonio Enrique: “Boabdil, el príncipe del día y de la noche”
foto: Antonio Enrique en un acto del Centro Artístico, Literario y Científico